Teatro de texto
Cuando por fin en España se pudo escribir teatro en libertad no hubo casi nadie dispuesto a representarlo y ni siquiera a editarlo

XVIII Salón Internacional del Libro Teatral en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. VÍCTOR SAINZ
Dice Raquel Vidales en una crónica reciente que al cabo de muchos años están volviendo a publicarse obras de teatro en España. La noticia me da alegría y hasta una cierta nostalgia, porque mi primera vocación literaria sostenida fue la de escribir teatro. Como cuenta Vidales, hasta los años setenta eran muy frecuentes, y muy visibles, las ediciones de literatura dramática, y no solo de los clásicos. Hasta en una ciudad apartada como la mía, y gracias a la biblioteca municipal, podía encontrarse una gran parte del mejor teatro del siglo XX. En Úbeda, hacia los primeros setenta, yo descubrí con asombro, con admiración, riendo a carcajadas, o quedándome completamente perdido, todo el teatro de Eugène Ionesco. Inmediatamente me convertí en autor de teatro del absurdo, con ese tajante mimetismo de la adolescencia. Un poco antes me había hecho autor de teatro lorquiano, al leer una tras otra todas las obras de Lorca, si bien esa fase creativa quedó clausurada cuando vi en televisión una comedia de Pinter—El portero, recuerdo que se llamaba— y me dediqué a imaginar situaciones como de misterio lacónico, con frases breves y grandes silencios. Cada pocas semanas cambiaba por completo la forma de mi vocación, según el autor al que hubiera descubierto. Lo que no variaba era mi amor por el teatro, la determinación de escribir cosas que acabaran cobrando una presencia física sobre un escenario, palabras que podrían existir en las páginas de un libro igual que poemas o novelas pero que solo alcanzarían su plena realidad al ser dichas en voz alta.
Al final de septiembre, en la época de la feria, buenas compañías de Madrid llenaban el teatro Ideal, que el resto del año era cine. Había, desde luego, mucho teatro de consumo, que yo estaba aprendiendo a llamar burgués, pero también podíamos ver las obras velada o abiertamente subversivas de Antonio Buero Vallejo, con sus alegorías políticas y sus símbolos laboriosos que luego nos gustaba tanto interpretar. Había una urgencia, una vitalidad, una fuerza visceral en un escenario. Recién llegado a Madrid yo vi Los acreedores, de Strindberg, en el Pequeño Teatro de la calle de Magallanes, y salí trastornado, como el que ha bebido mucho y se tambalea saliendo de un bar.
Leer teatro era para mí tan estimulante, tan provechoso como leer poesía o novelas, y provocaba un reflejo inmediato, entusiasta y calamitoso de emulación
En las ediciones baratísimas de la colección Escelicer estaba todo el teatro contemporáneo español e internacional y una parte del gran teatro clásico europeo. Leer teatro era para mí tan estimulante, tan provechoso como leer poesía o novelas, y provocaba un reflejo inmediato, entusiasta y calamitoso de emulación. El teatro parecía la forma estética más vigorosa y la más adecuada y eficaz para la rebeldía personal y la sublevación política. No había muerto Franco y ya se publicaban y hasta se representaban, no sin sobresaltos, las obras mayores de Bertolt Brecht y Peter Weiss. Ni a Úbeda ni a Granada podían llegar el Marat-Sade de Weiss que montó heroicamente Adolfo Marsillach: pero sí los textos publicados en libros, o en la revista Primer Acto, acompañados con fotos de las representaciones que nos enfebrecían más aún la imaginación: aquellos actores imponentes, envueltos en harapos, contra fondos oscuros, con gestos de oráculos o de enajenados. Hasta Lorca, que corría el peligro de parecer anticuado por comparación, revelaba toda su cruda furia cuando se veían fotos de Núria Espert medio desnuda saltando por la lona de la versión de Yerma que hizo Víctor García.
Entre los 15 y los 20 años yo escribí teatro con una fecundidad de autor urgido por los encargos. Escribía sucedáneos de Lorca, de Ionesco, de Beckett, de Mihura, de Pinter, de quien se me pusiera por delante. Escribía a máquina, lo cual facilitaba la velocidad y la fantasía de ser un verdadero escritor. A partir de un cierto momento también escribía fumando, y eso ya me parecía el colmo de la vocación literaria. Una cima temprana de mi carrera vino cuando unos amigos que estudiaban en la Escuela de Magisterio regentada por los jesuitas me pidieron que les escribiera una función para su grupo de aficionados. Escribí, inevitablemente, una alegoría política a la manera de Buero Vallejo: en una academia privada regida por un director despótico (y sexista), unos estudiantes organizan un levantamiento, con el consiguiente final trágico. Durante meses, los de mi último curso en el instituto ensayamos la función, como una fraternidad de conjurados. La dirección de la Escuela la prohibió el día antes del estreno. El prestigio de perseguidos y censurados que esa prohibición nos concedía a nuestros propios ojos compensaba de sobra el disgusto de tanto esfuerzo inútil.
Seguí escribiendo teatro. Imaginaba que cuando viviera en ciudades con universidad encontraría oportunidades de estrenar mis trabajos solitarios, guardados en el célebre cajón en el que se aseguraba que languidecía el mejor teatro escrito durante la dictadura. Los tiempos cambiaban muy rápido, y en cuanto cayera el régimen o muriera el dictador todo aquel caudal de imaginación teatral proscrita se desbordaría en los escenarios.
Lo que ocurrió fue, misteriosamente, que cuando se pudo escribir teatro en libertad no hubo casi nadie dispuesto a representarlo, y ni siquiera a editarlo. No por nada, sino porque era “teatro de texto”, y lo que se imponía era la improvisación colectiva, el espectáculo en el que la palabra perdía su relevancia, bien la primacía absoluta del director. La última pieza que escribí no necesitó ser prohibida para no llegar a representarse nunca. Era, como las anteriores, un refrito, esta vez entre Valle-Inclán y Fernando Arrabal. Las varias copias a máquina que hice circularon durante meses por grupos de teatro independiente, tan numerosos entonces, y la respuesta que obtuve fue en todos la misma. Aquello estaba bien, hasta tenía posibilidades, me decían consoladoramente, pero era “teatro de texto”, o peor aún, “teatro de autor”.
Por esa época cayó en mis manos una edición de El Aleph. Fue una iluminación. A diferencia de las palabras del teatro, aquellas de Borges no habían necesitado, para llegar a mí, la mediación de un director investido con poderes de gurú que quisiera cambiarlas o suprimirlas a su gusto, ni las de unos actores que pudieran desfigurarlas, convertirlas en gritos, hacerlas inaudibles, cambiar su sentido con una entonación. En la página impresa se celebraba en soledad y en silencio la irrupción de la palabra escrita en la imaginación del lector. Una tarde, con mi obra manoseada y rechazada bajo el brazo, saliendo de otro encuentro sin fruto, decidí que no escribiría teatro nunca más. Lo que había escrito hasta entonces no tenía ningún mérito, pero el esfuerzo y la paciencia de llegar a ser mejor no valdrían la pena.
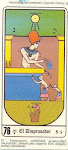



















No hay comentarios:
Publicar un comentario