EN PORTADA
Trump: cadena de calamidades
El autor de ‘El Día de la Independencia’ ajusta cuentas con Donald Trump, ese “payaso” que nunca creíamos que fuese a gobernar

Tener de presidente a Donald Trump se parece mucho a dejar que tus hijos anden por ahí con malas compañías (siendo tus hijos, en esta analogía, los votantes norteamericanos). Los niños, sometidos a una influencia corruptora, acabarán casi con certeza haciendo algo realmente malo, y puede que irreparable, y acaso hasta lleguen a arruinar su vida. Pero lo pernicioso de verdad es el riesgo subyacente, por poco verificable que esto pueda resultar de modo inmediato. El problema es que, a ellos, tanto lo que está mal como el hecho de hacerlo llegará a parecerles normal, aceptable, incluso bueno. Y, dado tal aunamiento de lo bueno y lo malo, perderán el norte, y echarán por la borda para siempre su brújula moral.
Evaluar los cambios malos que el presidente Trump ha llevado a cabo hasta ahora de forma notoria en Estados Unidos y en el mundo es —en cierto sentido— una tarea fácil. En 10 meses escasos, ha vuelto a abocar al país a un cauce que acabará por destruir el medio ambiente planetario; ha buscado y hecho causa común con los xenófobos violentos y los racistas fanáticos (y cretinos); ha tratado —y fracasado, de momento— de privar de la asistencia sanitaria más vital a millones de norteamericanos que la necesitan; ha reducido la amenaza nuclear a un juego de mesa entre unos ricos incompetentes e inútiles; ha mentido compulsivamente sobre prácticamente toda gestión gubernamental ordinaria. Y al hacer todo esto ha desdibujado la frontera existente entre lo que ha sucedido y lo que no —ese cálculo precioso en virtud del cual la ciudadanía mantiene su equilibrio—.
Más allá de tales agresiones, Trump no ceja en su amenaza de despojar a las mujeres del Gobierno de su cuerpo; ha abanderado el desconocimiento de nuestra Constitución en lugar de su comprensión, con la consiguiente perversión de las salvaguardas de la Constitución contra 1) la denegación de la protección igualitaria y del habeas corpus; 2) la instauración de una teocracia; 3) la imposición de castigos crueles e inusuales a los ciudadanos más débiles. (No hago más que apuntar unos cuantos ejemplos). Además —en su habitual modo bravucón— insulta y denigra regularmente a nuestro puñado de genuinos héroes militares; se mofa de los descubrimientos científicos cuando los resultados se le antojan inconvenientes; y ha llenado caprichosamente su Gabinete de colaboradores incompetentes y de títeres de la industria deseosos de gestionar el gobierno como si fuera un negocio.
El presidente Trump se jacta una y otra vez de que el balance del primer año de “logros” de su mandato no tiene parangón en ninguno de sus 44 predecesores. Y, remedando el modo sesgadamente malicioso que le es propio, esta podría ser la única aseveración veraz que haya hecho en toda su vida. Como he dicho anteriormente, la parte verificable del legado de Trump es fácil de deslindar.
Tal vez no se haga patente tras la fachada del ultranacionalismo, pero Estados Unidos es una nación preocupada por redefinirse
Éste es, por cierto, el significado de “gestionar el gobierno como si fuera un negocio” —el aria de políticas públicas preferida de los republicanos: en primer lugar, tratar a los ciudadanos-contribuyentes como accionistas anónimos e infantiles a quienes ha de mentírseles; luego, personalizar el liderazgo de forma que todo aquello que es “bueno” para el consejero delegado sea automáticamente bueno para el país; después, hacer que la única meta consista en ganar, sin que importe quién (aparte de ti) gane o pierda; por último, proclamarte infalible por el hecho de ser rico—. Y cuando te cansas de todo este tinglado declaras tu “sociedad anónima” (es decir, nuestro país) en bancarrota, descuentas las pérdidas de tus impuestos y de tu “memoria a corto término”, y a los que se quedan cargando con el muerto los motejas de perdedores dignos de lástima. Este modelo de negocio a modo de filosofía política es lo que podríamos denominar “mercantilización” de la democracia norteamericana.
Desde que Donald Trump es nuestro presidente he perdido mucho de mi interés de siempre por lo que sucede en Estados Unidos. Leo los periódicos con menos detenimiento. Veo las noticias de la noche sin prestar demasiada atención. La cadena de calamidades que se enumeran se me antoja excesiva para poder asimilarla. Y un poco increíble. La realidad se ha vuelto realidad. Como en la televisión. “¡Cuánto opio impregna toda catástrofe!”, escribió Emerson. “Esta nos parece amenazadora cuando nos acercamos a ella, pero al final no nos topamos con ninguna fricción áspera, rugosa, sino con superficies de lo más resbaladizas y deslizantes. Y nos extraviamos en un pensamiento”. Aunque este pensamiento —catástrofe— no acapara por completo nuestra atención, como cabría suponer.
Desde que es nuestro presidente he perdido mucho de mi interés de siempre por lo que sucede en Estados Unidos. Leo los periódicos con menos detenimiento.
No es culpa de nadie sino de cada cual, por supuesto; la misma culpa que ha llevado a mi país a este desastre hace un año: la tranquilizante desatención surgida de la clásica garantía liberal de que la razón está de nuestro lado, de que los payasos no pueden ser presidentes. Pues claro que pueden serlo. Ya hemos puesto a uno en ese puesto —uno que anda brincando y haciendo payasadas y fechorías—.
Los norteamericanos siempre han mostrado una actitud desinformada y poco atenta respecto del Gobierno —en especial del federal—. Hasta el más progresista quiere que el Gobierno sea poco menos que invisible y no se interponga en su camino —aunque tal deseo no se haga extensivo necesariamente a los demás, ya que los demás están siempre equivocados en todo y necesitan ser objeto de estrecha vigilancia—. La vida, la libertad, la búsqueda irreflexiva de la felicidad…, todo ello nos lo brinda ya nuestra Declaración de Independencia, ¿no? Así que hágase usted a un lado, por favor, para que yo pueda reivindicar la mía. Resulta que los progresistas no difieren tanto de los derechistas en lo que se refiere al Gobierno de la nación. No hacemos ningún caso a las realidades diferentes.
El presidente Trump ha hecho que nuestra despreocupación congénita respecto del Gobierno se vuelva más peligrosa que nunca al pintarlo todo con las más chillonas de las mentiras: ganó el voto popular (bueno, no…, en realidad, no); va a proporcionar la mejor asistencia sanitaria de nuestra historia (no exactamente); el fraude electoral campa por sus respetos en nuestro país (al parecer no es cierto); Donad Trump es “realmente inteligente” (sólo que no actúa como si lo fuera: actúa como una especie de orate). Ah, oh, por cierto, el cambio climático es un camelo, a la clase media le irá de perlas con la nueva ley tributaria, los musulmanes odian a los norteamericanos y Obama nació en Kenia. Tales mentiras, en el tipo de persona a quien van dirigidas, anulan la curiosidad en lugar de estimularla. Y al parecer nosotros somos ese tipo de persona.
Pronto tendremos que preguntarnos si alguna de estas locuras tiene siquiera importancia. Parece que los norteamericanos pasamos por una dura fase “cuesta arriba” en nuestro gráfico democrático, y en este trance esperamos aprender si tal cosa importa y de qué manera. Como si alguien fuera a decírnoslo. Y alguien lo hará, por supuesto. Todo esto parecía importar cuando Obama era presidente: la probidad, la dignidad, el reconocimiento de la falibilidad humana, la búsqueda de la verdad, no “agarrar las partes íntimas” de las mujeres. Pero si todo ello contaba tanto, ¿cómo diablos es posible que un par de segundos después sucediera lo que ha sucedido? Quizá no importe realmente que el presidente sea alguien que diga mentiras pueriles, un tipo delirante, inepto, mezquino, cruel e incluso accidentalmente traidor. Quizá tras la máscara de la presidencia no hay nada en absoluto. En cuyo caso, ¿a quién le importa quién la lleve? Que hagan pasar a los payasos.
Tal vez no se haga siempre patente tras la fachada del ultranacionalismo, pero Estados Unidos es una nación preocupada por la redefinición de sí misma. Esto podría interpretarse como la manifestación de un optimismo regenerador y proteico —una fuerza que no ceja—. Pero también podría delatar una inseguridad respecto de quiénes somos y cuánto nos gustamos a nosotros y los unos a los otros (no demasiado, al parecer). Nuestra vasta y diversa geografía nos llevaría a pensar en lo poco probable que es que exista una identidad nacional coherente. Todos esos Estados activamente conflictivos, todo ese flujo continuo de emigrantes que entran en el país de forma casi inadvertida. Más: nuestra historia incómoda y deseosa de no hacerse notar en aras de cualesquiera novedades y relumbres. Cuanto más compleja se hace la vida en Estados Unidos, más nos tienta nuestra naturaleza descuidada a “extraviarnos blandamente en un pensamiento”, y mayor es la amenaza de que las declaraciones fáciles, falsas y medrosamente idealizadas de un demagogo lleguen a integrarse en nuestra languidez nacional. De forma que un día, al igual que esos chiquillos ignorantes cuyos padres les permiten andar con malas compañías, empezaremos a no reconocer la verdad aun cuando la tengamos delante de los ojos, y nos extraviaremos totalmente.
Traducción de Jesús Zulaika.
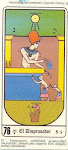




















No hay comentarios:
Publicar un comentario