Madrid vivido y escrito
Un escritor que llegara de la capital o de Barcelona para dar una conferencia nos parecía más real que nosotros, con una voz más rotunda

Confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía en 1974. EFE
Madrid son varias ciudades de mi vida contenidas en una. Madrid es una ciudad al mismo tiempo vivida y recordada, pero los recuerdos que me trae, al cabo de tantos años, no son los de una sola persona. Es la ciudad a la que llega un adolescente que cumplirá a solas en ella 18 años y la que se queda muy pronto en un pasado amargo, de pura derrota, soledad, desconcierto. Yo llegué a Madrid para hacerme periodista, para hacerme escritor, para estrenar obras de teatro de vanguardia, para participar en el derribo de la dictadura de Franco, para sumergirme en una revolución sexual de la que habían llegado rumores hasta a las provincias más lejanas. En los meses previos a mi viaje, estaba tan impaciente por irme que ya escribía cartas adelantadas a mis amigos, con fecha de uno o dos años después. También ejercía mi instinto periodístico redactando críticas entusiastas de los estrenos de las obras que aún no había escrito. Por alguna parte hay que empezar. Yo tenía la cabeza llena de fantasías de la literatura y de la música pop, pero no había salido nunca del cogollo abrigado de la vida familiar, de la geografía de los amigos y los amores en el instituto.
Mi único sueño era irme a Madrid, pero en cuanto llegué a Madrid me moría de miedo y de desamparo. Todavía paso a veces por las calles en las que viví entonces —San Bernardino, Amaniel, San Bernardo, la calle de la Princesa de camino a Moncloa y a la Ciudad Universitaria— y se despierta muy dentro de mí un rastro del aturdimiento, la pesadumbre, la vulnerabilidad de entonces. Era un Madrid de fachadas más sucias y de portales lóbregos con olor a tienda de ultramarinos, una ciudad de edificios oficiales de granito gris y policías de uniformes grises con una franja roja en la gorra de plato muy calada sobre las cejas. Al presidente del Gobierno lo habían volado tan solo unas semanas antes cuando volvía de su misa diaria, pero después de la tremenda explosión había vuelto a hacerse el silencio en todo el país. Era un silencio todavía más profundo. No había ni un atisbo de novedad en nada, ni un resquicio no ya de esperanza, sino de simple variación de lo mismo. En ese silencio se oyó un par de meses después el crujido siniestro de la manivela del garrote vil rompiéndole el cuello a un raro delincuente común llamado Heinz Chez y la descarga del fusilamiento del anarquista catalán Salvador Puig Antich. Un país en el que se fusilaba y se daba garrote a la gente en 1974 era un sitio espantoso.
Me fui de aquel Madrid a final de curso, convencido de que no volvería, expulsado por la pobreza, por la soledad y por el miedo, el miedo crudo y expeditivo que es tan fácil de inocular en las personas de carácter medroso: bastan unos zurriagazos de porra de goma, un par de noches en un calabozo, un interrogatorio entre máquinas de escribir, alguna bofetada, humo de tabaco en el aire y colillas en un cenicero de cristal sobre una mesa de oficina.
Mi único sueño era irme a Madrid, pero en cuanto llegué a Madrid me moría de miedo y de desamparo
Madrid se volvió luego una ciudad abstracta y hostil, según el paso del tiempo borraba los detalles, dejando intacto el resquemor de lo no conseguido. Me hice una vida en Granada. Tuve un trabajo, una familia, empecé a escribir en un periódico, a tratar con personas que se dedicaban a la literatura, que hacían teatro o música, que pintaban o diseñaban cosas. Para todos nosotros, aunque no nos lo confesáramos en voz alta, Madrid era el mundo exterior en el que no existíamos. Nuestro trabajo, por mucho que nos gustara hacerlo, por muchos elogios mutuos con que lo alimentáramos, no existía más allá de los límites de nuestra ciudad. El orgullo identitario y los subsidios opulentos de las autonomías aún no habían llegado para remediar o compensar esa melancolía de postergación que ha ensombrecido inmemorialmente lo que entonces se llamaba vida de provincias. Un escritor que llegara de Madrid o de Barcelona para dar una conferencia nos parecía más real que nosotros, con una voz más rotunda, una presencia física más sólida.
En las novelas que empecé a escribir aparecía de vez en cuando un Madrid espectral y sumario, muy reducido a los lugares que ahora frecuentaba cuando iba unos días a la ciudad por asuntos de trabajo. Mis personajes no se apartaban del radio de la estación de Atocha, que era por donde estaban los hoteles a los que yo iba, las casas de comidas que me permitían mis dietas. El desamparo antiguo volvía automáticamente en aquellos viajes, en soledades de anocheceres de domingo. Madrid tenía sombras de película de espías y fulgores de promesas que no se iban a cumplir.
Pero no está el mañana ni el ayer escrito, dice Antonio Machado. En otra novela escribí sobre un Madrid matinal en el que un hombre que ha vuelto a la ciudad después de más de 30 años de exilio pasea con su hija muy joven por el Retiro un domingo de sol y la invita a una cerveza con berberechos en conserva y patatas fritas en un merendero. Es una forma terrenal y accesible de la felicidad. Hubo un mañana inesperado en el que me encontré viviendo en Madrid, pero no tuve la sensación de regresar, porque yo era ya otra persona, no el adolescente atribulado de los 18 años, no el funcionario municipal en viaje de trabajo o el aspirante a literato aquejado de la dolencia de la invisibilidad. La nueva vida en Madrid era una terraza de un sexto piso desde la que se veía la ciudad entera, en un barrio vecinal del sur con muchas tabernas y mercados. Desde la terraza la vista no tenía límites. Había antiguas chimeneas industriales y un horizonte de bosque que era el Retiro. A la altura de la acera, la vida era jugosa y urgente, brusca como el habla, con una especie de universal indulgencia hacia cualquier recién llegado. Para ir hacia el centro tenía que subir la gran cuesta de la calle de Toledo. Y adonde llegaba entonces, para mi sorpresa, para mi fervor, era a las calles y a los escenarios de Fortunata y Jacinta. Madrid era una capital de las novelas.
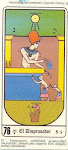



















No hay comentarios:
Publicar un comentario