En cualquier parte
Un solo iluminado con una pistola o una furgoneta de alquiler puede sembrar el infierno

Un ciclista pasa por un memorial improvisado días después de que un hombre atentara en un carril bici junto al río Hudson en Nueva York. LUCAS JACKSON REUTERS
En cuanto vi las primeras imágenes en el telediario y luego en el periódico reconocí el lugar. Por ese tramo de carril bici en Nueva York donde un demente o un fanático o las dos cosas a la vez atropelló a 20 personas con una furgoneta y mató a 8 de ellas yo he pasado muchas veces a lo largo de los últimos años. La última fue hace solo unos meses, a finales de julio. Me estaba despidiendo de mi vida en la ciudad y una de las maneras de hacerlo era repetir itinerarios de caminatas o de paseos en bicicleta que ya se han quedado impresos para siempre en mi memoria. Hay mucho cine y mucha literatura idiota dedicados a celebrar la inteligencia de los asesinos, pero matar es extraordinariamente fácil. Matar a gente común en una ciudad muy viva y muy vivida no tiene ningún mérito. El carril bici de la orilla del Hudson, o la bicisenda, como dicen con más belleza en América Latina, transcurre en gran parte a lo largo de la West Side Highway, así que basta un volantazo para que lo invada un coche lanzado a una velocidad de autopista. Por el carril circulan muchas bicicletas, pero también caminantes, y corredores, y gente montada en todo tipo de artefactos a pedales, y personas errantes que han perdido su casa y van como almas en pena arrastrando grandes maletas atadas con cuerdas y carritos de supermercado atestados de bolsas. La autopista viene de la parte alta del Estado y no cesa nunca en su río de tráfico. Al otro lado del sendero el río transcurre paralelo a ella, el río inmenso que aquí forma ya el estuario de la desembocadura y parece que invierte su curso cuando sube la marea.
Este es uno de los caminos que he recorrido con más constancia, con más deleite en mi vida. Tiene casi la misma longitud que la isla. Va de la punta extrema de South Ferry hasta el puente George Washington. Algunas veces he salido de casa por la mañana, a la altura de la calle 100 Oeste, con la mochila a la espalda y unos zapatos recios y cómodos de caminar, y me he dirigido en una dirección o en otra, hacia el norte y la silueta del puente que se dibuja contra el río y el cielo, hacia el sur y los acantilados de edificios de cristal donde en las caminatas de los primeros años aún veía las Torres Gemelas. Un día estaban y al día siguiente ya no estaban. Durante muchos días lo que se vio desde el camino a la orilla del río era una columna gigante de humo. Luego he bajado caminando o pedaleando hacia esa perspectiva y ya he dejado de acordarme de las torres. La mirada se acostumbra en seguida a no echar de menos lo que ya no existe.
Yo he sido muchas veces una silueta más en el friso rápido de los ciclistas que ya no se detiene nunca.
La bicicleta acelera el paisaje. Un camino muy largo en ella quedaba reducido a un paseo de menos de una hora. He recorrido ese sendero a casi todas las horas del día, en todas las estaciones. Muchas veces he tenido que encoger los hombros y bajar la cabeza y pedalear con más fuerza contra el viento que sube del mar. La corriente del viento es casi tan continua como la del agua, y parece que siempre sopla en la dirección contraria a la que uno va. El tráfico de las bicicletas también tiene horas puntas, como el de los coches. La furgoneta irrumpió a las tres de la tarde, que no suele ser de las más frecuentadas. Yo salía muchas veces de clase a las seis y me unía al gran flujo de los ciclistas que regresaban del trabajo. Cuando llegaban las tardes más largas de abril y de mayo, el sol ya estaba declinando hacia la otra orilla del río y cada ciclista y cada caminante proyectaba una sombra alargada como de Giacometti.
Ese paisaje ahora tan civilizado, con viejos muelles convertidos en parques, fue en los años setenta y ochenta un gran escenario de desmoronamiento y ruina. Las terminales de las compañías de transatlánticos estaban abandonadas, desde que el tráfico aéreo acabó con las travesías marítimas. Las instalaciones portuarias de techumbres derrumbadas eran escenarios nocturnos de prostitución, de tráfico de drogas, de encuentros homosexuales anónimos favorecidos por la oscuridad. Las fotos de Peter Hujar y algunos libros de memorias de Edmund White han preservado el testimonio de aquellos mundos anteriores al azote del sida. Muchos de los almacenes de mercancías, con su arquitectura de ladrillo asombrosa, ahora han dejado paso a torres de apartamentos de lujo, firmados por las previsibles estrellas, Richard Meier, Piano, Gehry… La ciudad gana otra belleza y a la vez que se vuelve más habitable y más civilizada también se vuelve inaccesible para quien no tenga mucho dinero.
Pero lo mejor de todo es el río, los dos, el Hudson y el río de las bicicletas, tan nutrido a algunas horas como el de un carril en Ámsterdam. Yendo hacia el sur, la antigua zona portuaria se queda atrás y lo que se despliega ahora ante la mirada son las nuevas torres del distrito financiero, que son tan poco interesantes en su arquitectura como lo fueron esas torres gemelas a las que han sustituido. Desde la bici puede observarse a una distancia prudencial el gran artefacto de Calatrava para la estación del metro, con su perfil arqueado de osamenta primitiva. Ya falta muy poco para llegar al extremo de la isla, a la baranda frente al mar donde el aire que llena los pulmones tienen un olor de océano. En una ciudad de clima casi siempre hostil no hay mejores días que los de octubre y principios de noviembre. El río arrastra guirnaldas rojas, amarillas y ocres de hojas otoñales.
Yo he sido muchas veces una silueta más en el friso rápido de los ciclistas que ya no se detiene nunca. Podía haber sido uno de ellos cuando la furgoneta invasora empezó a derribarlos uno tras otro como árboles talados. Ahora mismo escribo y ya hace horas que empezó esta noche adelantada de noviembre. Pero cuando hago el cálculo de la diferencia horaria caigo en la cuenta de que justo ahora está empezando a declinar la tarde en la orilla del Hudson. El oro lento del sol de noviembre proyecta a un lado del sendero las sombras de las bicicletas. En cualquier parte, un solo iluminado con una pistola o una furgoneta de alquiler puede sembrar el infierno.
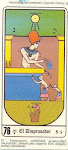




















No hay comentarios:
Publicar un comentario