TRIBUNA LIBRE
En tres minutos
La historia de nuestros escritos ha sido la de una serie de mutaciones provocadas por la tecnología: desde la imprenta hasta Twitter

Las cartas son un género en extinción. La fecha en que comienza su agonía no es tan lejana. Escribí y recibí centenares de cartas en los años noventa. Discusiones, comentarios sobre lecturas y obras teatrales, el impacto de una nueva música, descripciones de edificios o de itinerarios, costumbres en mercados y bares, leyes de cortesía. Allí está una parte de mi vida y la de mis amigos. Por lo general, mis cartas comenzaban con una mención de lo que en ese momento veía o escuchaba: el campanario de una iglesia en un pueblo universitario inglés, o el tilo plantado al borde de un cementerio del siglo XIII; como mis corresponsales y yo vivíamos en latitudes diferentes, también era de rigor la queja sobre el clima en uno u otro lado: inviernos oscuros o veranos apestosos.
Las cartas que recibía desde Buenos Aires empezaban, por supuesto, con la política y algunas de ellas parecían el borrador de un próximo artículo que mi corresponsal ensayaba en mi beneficio. Eran cartas de dos carillas, por lo menos. Se sabía, con cierta aproximación, cuánto tardaba un intercambio de ida y vuelta. Se esperaba el sobre, con las pequeñas marcas que le había dejado el viaje transatlántico. También se enviaban cartas a localidades muy cercanas. Yo estaba en Cambridge y mi amigo John King, desde Warwick, me instruía sobre modales, temas de conversación y los nombres de las flores que, discretamente, luchaban contra los últimos ramalazos del invierno. Temía que mi argentinismo no supiera cuáles eran los tópicos apropiados a cada circunstancia. Cuando mi torpeza extranjera necesitaba de consejos demasiado urgentes o mi error podía ser fatal, solo entonces me llamaba por teléfono. Es cierto que muchas cartas funcionaban como remotos antecedentes del correo electrónico para decir que se estaba bien o que se necesitaba algo. Pero la amistad todavía se sostenía en un intercambio de detalles sobre vida cotidiana y vida intelectual.
Leer cartas del siglo XIX tiene el atractivo de un acto de espionaje. En sus cartas, Baudelaire le reprocha a su madre que se hubiera casado con el coronel Aupick; se siente maltratado y, para peor, sin plata. En sus cartas, Louise Colet y Flaubert muestran una pasión que nace, se modula y decae. En sus cartas, Marx y Engels exponen la construcción de una gran teoría. La cotidianidad de quienes las enviaron fascina por la distancia que nos separa de ellos y por la genialidad de los corresponsales. No fueron escritas para que hoy las leyéramos, aunque en algunos casos cabe sospecharlo, como en la relación epistolar entre Thomas Mann y Adorno.
Pensar qué periodismo estamos haciendo obliga a pensar en las formas de lectura y escritura contemporáneas
Las cartas de Sarmiento son un incendiario modelo de polémica y un muestrario de su capacidad para la invectiva. Le escribe, por ejemplo, a Alberdi: “La olla podrida que ha hecho usted de mis libros, condimentando sus trozos con la viscosa salsa de su dialéctica saturada de arsénico”. También le escribe a un amigo durante su viaje a Estados Unidos, en 1847, y esa carta todavía es un modelo de relato de viajes. Sarmiento y Tocqueville ven escenas similares y se interesan por ellas como si fueran desconocidos hermanos.
La prensa del siglo XIX recibió a Sarmiento, que se presentó como “un gaucho malo del periodismo”. Sus largas cartas están destinadas a ser públicas. Proponen un modelo a seguir por las nuevas naciones iberoamericanas. No olvidan los requisitos periodísticos, ya que, bajo la forma epistolar, ofrecen descripciones, cuadros de costumbres, anécdotas e ideas. No rechazan ni la propaganda política ni la vibración subjetiva o el asombro. Pertenecen a una tradición de escritos largos, meditados y personales, porque responden a un medio que, en primer lugar, acepta la longitud como forma. Eran periódicos leídos por la élite, diarios de señores, impresos en gran formato que, desde la primera plana, dejaban en claro que exigían tiempo.
A lo largo de un siglo, nuestros escritos periodísticos se fueron acortando cada vez más, aunque existan excepciones, como The New Yorker, cuyos artículos reclaman varias horas. Pensar qué periodismo estamos haciendo obliga a pensar en las formas de lectura y escritura contemporáneas. La velocidad del correo electrónico y, más tarde, la de plataformas de mensajes como WhatsApp impone la brevedad. Hace poco un entrenador de fútbol confesó que las instrucciones a sus jugadores no deben ser más extensas que lo que se diga en tres minutos, porque después la atención se ausenta. Sencillamente, no hay tiempo que perder.
Algo en la página en blanco invitaba a la extensión. Un formato A4 se diferencia de la longitud potencial de la línea en la pantalla del celular. La historia de nuestros escritos ha sido la de una serie de mutaciones provocadas por la tecnología. Esto sucedió con la invención de la imprenta o con las rotativas de los periódicos; las máquinas de escribir o la impresión a varios colores. No hay motivo para pensar que la invención de Twitter se prive de tener consecuencias duraderas. Incluso, si Twitter desapareciera, la brevedad de los aforismos de 140 caracteres será nuestra medida. Las tecnologías no retroceden.
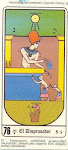



















No hay comentarios:
Publicar un comentario