Escrito por Mark Twain
El creador de Tom Sawyer quiso que su autobiografía se publicara en el centenario de su muerte. Ahora, el primer volumen de esa obra es un best seller arrasador en Estados Unidos. Retrato de un genial artista de la ironíaViernes 11 de febrero de 2011 | Publicado en edición impresa.
..Un capítulo típico de la paquidérmica autobiografía de Mark Twain, editada hace un par de meses en Estados Unidos, empieza así: "Ayer encontré un recorte de prensa en el bolsillo de una carpeta olvidada". El papelito, amarillento y arrugado, había sido publicado cuarenta años antes en un diario llamado Philadephia Press y contenía un comentario elogioso sobre la inteligencia y el carisma de Samuel Clemens, el autor estadounidense que firmaba sus libros como Twain. "Lo voy a copiar aquí", escribe Clemens inmediatamente después y, en efecto, transcribe el articulito.
Más que una autobiografía, el tomo publicado en noviembre por la editorial de la Universidad de California -ochocientas páginas que en la balanza del baño de casa pesaron 1,8 kilos- parece la crónica de un fracaso: Clemens intentó escribir sus memorias durante más de 40 años y nunca pudo hacerlo. Las empezó y las abandonó decenas de veces: primero intentó escribirlas, pero se aburrió rápido, y después intentó dictárselas a una sucesión de secretarias jóvenes a las que les hablaba cada día durante horas, a veces de su vida y a veces de lo primero que se le cruzaba por la cabeza.
Al final quedó más o menos conforme con el resultado, pero igual exigió que sus esfuerzos autobiográficos sólo fueran publicados después de 2010, en el centésimo aniversario de su muerte. Sus parientes y albaceas no le hicieron mucho caso, porque publicaron (en 1924, 1940 y 1959) tres versiones de muchos de estos textos, pero eran versiones censuradas o mutiladas de diversas formas: esta edición nueva está considerada la versión definitiva de las memorias de Twain, una ventana que nos muestra más sobre su cerebro que sobre su vida.
Leídas cien años más tarde, algunas de estas entradas (ordenadas y compiladas por fecha, como un diario íntimo) sorprenden por su tono conversacional, anárquico y espontáneamente literario, casi como el de un blog, género malquerido por la crítica pero en el que Twain seguramente habría brillado. La entrada transcripta en el primer párrafo ilustra este talante juguetón y resignado: el autor venía contando su infancia en el caserío rural de Hannibal (Misuri), y de pronto le pareció que la mejor manera de continuar sus memorias era transcribiendo un parrafito halagador sobre sí mismo publicado casi medio siglo antes. (Lucio V. Mansilla, contemporáneo de Clemens y paladín criollo del ensayo instantáneo y aparentemente inútil, habría sido también un bloguero punzante y aleatorio.)
Esta Autobiography of Mark Twain, primer tomo de un total de tres tomos y dos mil páginas que la Universidad de California publicará en los próximos años, parece un libro imposible de vender: es gigantesco, desordenado, caro y está sofocado por referencias académicas que probablemente no le aportarán mucho al lector común de Twain y mucho menos al propio Twain, que se pasó media vida burlándose de la alta cultura y de la crítica literaria culta. Aun así, ha tenido un éxito enorme (se llevan vendidos casi medio millón de ejemplares), lo que refleja la enorme popularidad que todavía tiene Twain entre sus compatriotas.
Cuando estaba vivo, Samuel Clemens (que firmaba sus libros como Twain pero en la vida social se hacía llamar Clemens) era una de las dos o tres personas más famosas de Estados Unidos. Su popularidad, después del éxito de Las aventuras de Huckleberry Finn, Las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe y el mendigo, era comparable a la que en estas décadas han disfrutados los atletas y las estrellas de la música pop: Clemens salía de gira por el Medio Oeste y llenaba teatros e iglesias en cada una de las ciudades donde paraba a dar su peculiar mezcla de conferencia, comedia y lectura de libros. Mucho de este carácter de celebridad planetaria aparece en el libro, donde Clemens opina mucho de política (era un crítico despiadado del mundo político de Washington) y comparte algunas de las cartas que se escribía con personajes como Hellen Keller, la activista ciega y sordomuda que también era una de las personas más famosas de la época.
A pesar de todo, la autobiografía de Twain tiene un asombroso aire experimental y autorreferencial. Son tantas las interrupciones y las aclaraciones y los pedidos de disculpas que, por momentos, parece una parodia o una novela de Macedonio Fernández. El libro tiene una introducción de sesenta páginas, cien páginas tituladas "Manuscritos preliminares" y después, cuando parece arrancar definitivamente, sigue demorando la acción casi hasta el infinito: los minicapítulos de esta sección (como si imitaran los prólogos eternos de Macedonio) se llaman "Un intento inicial", "Mi autobiografía: extractos aleatorios", "Último intento", "El plan definitivo" y "Prefacio: como si estuviera en la tumba". (¡Prefacio! ¡En la página 230!) En un momento, Twain está presentando una serie de capítulos que vienen a continuación y nos advierte, para que no nos hagamos demasiadas expectativas: "Empiezan bien, con confianza en sí mismos, pero sufren el mismo destino de sus hermanos anteriores: son abandonados por otras cosas más interesantes".
El resultado es fascinante y agotador al mismo tiempo, porque Clemens interrumpe sus mejores momentos -especialmente los recuerdos de su infancia y su juventud- para indignarse o reírse o felicitarse con noticias de actualidad que, un siglo más tarde, parecen increíblemente irrelevantes, sobre todo para un lector no estadounidense. Igual de fascinante y agotadora es la constante autorreferencialidad del texto, en el que el autor se pasa la mitad del tiempo hablando de sí mismo, declarando felizmente su propio fracaso. Twain parece muy a menudo más interesado en reflexionar sobre el género de la autobiografía que sobre su propia vida.
El escritor inglés Geoff Dyer publicó hace unos años un libro llamado Out of Sheer Rage en el que el narrador, un escritor inglés llamado Geoff Dyer, se lanza a la escritura de un libro sobre el poeta y novelista inglés D. H. Lawrence. El libro resultante es la crónica del fracaso de Dyer, que viaja a Roma y a Arizona a visitar los lugares donde vivió Lawrence pero es incapaz de empezar a escribir el libro. Twain, mientras se queja y protesta porque no puede escribir sus memorias ("esto es imposible, no tiene ningún sentido"), termina haciendo precisamente eso: por las grietas que dejan la autorreferencia y las consignas notariales sobre el avance del libro, cuela momentos de su vida, escenas específicas y sabrosas, que son los que le terminan dando nervio y jugo al volumen. Creyendo que es imposible, Clemens logra contarnos bastante sobre su familia, sus aventuras y sus ideas.
En 1909, Twain le recordó al mundo que había nacido durante una visita del cometa Halley (en 1835) y predijo que se moriría en la siguiente, para la que faltaba un año. Acertó: en abril de 1910 le dio un ataque al corazón y murió, semanas después del paso del cometa. Había nacido y crecido en Misuri, sobre el río Misisipi, en un pueblo que después usó (rebautizándolo cono San Petersburgo) en Tom Sawyer y en Huckleberry Finn. Su familia no era pobre, pero tampoco (ni mucho menos) rica. Cuando a su padre finalmente lo nombraron juez -"dando por terminados años de penurias económicas", escribe Twain en el libro-, una tormenta lo sorprendió a caballo, durante un viaje de unos pocos kilómetros, y murió de una infección en los pulmones.
El pequeño Sam, que tenía doce años, dejó el colegio y empezó a trabajar en imprentas, y a veces publicaba viñetas humorísticas. A los 20 años se enamoró del Misisipi y se convirtió en timonel de los barcos que subían y bajaban por los miles de kilómetros del río. Cuando la Guerra Civil, en 1860, congeló el comercio, se mudó a Nevada, donde empezó a trabajar como periodista. Se convirtió en un experto en relatos de viaje: iba, por ejemplo, a Hawái, escribía sus crónicas para una revista y después saltaba de ciudad en ciudad contando, en teatros habitualmente llenos, lo que había visto. Después se casó, se mudó a Nueva Inglaterra, donde viviría el resto de su vida, y empezó a escribir los libros que lo hicieron famoso. Empezó a interesarse por la política (su mujer venía de una conocida familia progresista) y escribió miles de artículos en diarios, a mitad de camino entre la sátira cruel y el panfleto incendiario. Tenía tanto talento y tanta facilidad para escribir sobre cualquier tema, en cualquier contexto, que a menudo le costaba concentrarse en una sola cosa, algo que se puede comprobar en su autobiografía.
En un momento, pasadas ya 350 páginas, y después de decenas de páginas distraídas en las que casi no había hablado de nada interesante, Twain encuentra en su hija menor, Susy, la muleta narrativa que estaba buscando. Susy había muerto de meningitis unos años antes, a los 24 años, pero había empezado a escribir a los 13 una biografía de su padre. En los capítulos siguientes, Twain-Clemens citará profusamente la biografía amorosa y susurrante escrita por su hija adolescente, que incluye pasajes como éste: "Papá tiene un hermoso pelo gris, no muy grueso ni muy largo, sino lo justo; una nariz romana que mejora mucho la belleza de sus facciones; unos bondadosos ojos azules y un bigote pequeño. La forma de su cabeza y su perfil son extraordinarios".
Se forma una linda pareja narrativa entre Twain y su hija: ella hace el trabajo duro de narrar y organizar los acontecimientos y él retoma el rol de comentarista digresivo e irónico que claramente es el que prefiere. Cerca del final, Susy escribe: "Papá sabe que estoy escribiendo esta biografía, y a veces dice cosas específicamente para que las escriba". Capas y capas de sentido: Twain construye la parte más sensata de su autobiografía sobre el cimiento barroso y borroso de la biografía escrita por su hija, que ya tenía sus propios cimientos barrosos y borrosos porque su padre había estado posando para ella, contándole los mejores chistes y la versión más favorecida de sus historias.
Los juegos metaliterarios son casi infinitos. Cuando cuenta la difícil relación con su hermano Henry -en la familia Clemens, Samuel era el travieso bueno para nada y Henry, el hijo ideal que nunca hacía nada malo-, Twain admite que Henry fue su modelo para Sid, el medio hermano de Tom Sawyer, tan perfecto (y un poco insoportable) como Henry. Y reconoce que usó la novela para tomarse revancha de la injusticia por el trato de la madre hacia ambos. Pero después cita un incidente que está en la novela y es bastante famoso (Sid vuelca un frasco de azúcar, pero la madre castiga a Tom) y Twain se pregunta, en su autobiografía, como si realmente no lo supiera: "Si el episodio del frasco de azúcar está efectivamente en Tom Sawyer -no recuerdo si está o no-, entonces es un buen ejemplo de la relación con nuestra madre". ¿Realmente no se acuerda? Twain se las ingenia para que nunca confiemos del todo en él.
En "Tlön, Uqbar, Orbius Tertius", Borges cuenta la historia de un país donde la cartografía estaba tan desarrollada que el mapa del país llegó a tener el mismo tamaño que su territorio. Frustrado por su incapacidad para organizar una narración coherente, Clemens empieza a creer, borgeanamente, que la única biografía verdadera de un personaje es la narración completa de su monólogo interior. "¡Qué parte más pequeña de una persona son sus actos y sus palabras!", protesta Twain, usando signos de exclamación. "Su vida real está en su cabeza, y la conoce sólo él mismo. Todo el día, cada día, el molino de su cerebro está trabajando, y sus pensamientos (que no son más que la articulación de sus sentimientos) son su historia." Contar fielmente la vida de una persona debería ocupar la vida entera de otra persona: por eso la autobiografía es un género imposible.
Así y todo, Clemens lo intenta. Algo más de doscientas páginas del libro están ocupadas por las transcripciones de los monólogos que dictó en 1904 y 1906 a sus secretarias. En ellos, Twain cuenta lo primero que se le pasa por la cabeza. Lo justifica él mismo:
Finalmente, en Florencia encontré la manera correcta de escribir una autobiografía. Empezar en un punto cualquiera de tu vida; vagar de aquí para allá sin orden; hablar sólo de las cosas que te interesan en ese momento.
Es en esta etapa donde el libro adquiere su tono más "blogueril", con Twain hablando naturalmente y mostrando en todo su esplendor al narrador gruñón, charlatán y bromista que lo hizo tan famoso en su momento.
Lo que cuenta a veces es interesante y a veces, no tanto. Las veintipico de páginas que dedica a la mansión cerca de Florencia donde dictó parte de estas memorias son aburridas y, cuando uno averigua las condiciones en las que fueron escritas, incluso un poco irritantes. Mientras Twain dictaba estas páginas, obsesionado con los detalles arquitectónicos y los anteriores habitantes del palacio -una princesa rusa, un tal "Rey de Württemberg"-, su mujer estaba muriendo de cáncer en el piso de arriba, postrada en la cama. Cuando su mujer muere, recibe, en el monólogo interior de su marido, una cobertura emotiva pero breve.
En esta sección, Clemens-Twain (casi como un Jekyll-Hyde: el primero es paternal y encantador; el segundo, anárquico e impiadoso) se transforma en el campeón mundial de la digresión. En un momento, mientras cuenta su juventud en un pueblo de Nevada, adonde había ido a trabajar como periodista en un diarito mínimo durante la fiebre del oro, nos dice que una vez lo retaron a duelo. Antes de contarnos sobre el final del duelo, se refiere a otro duelo que hubo antes en el pueblo entre dos periodistas rivales y que terminó sin víctimas fatales (porque lo verdaderamente caballeroso en los duelos, parece, era disparar a las rodillas). Cuando está por cerrar este paréntesis, Twain abre otro: "El padrino de uno de los contendientes era el mayor Graves (que no se llamaba así sino algo parecido; no me acuerdo de su nombre)". Graves había servido en el ejército a las órdenes de un tal general Walker, un personaje que, a pesar de estar a tres eslabones de distancia de la anécdota principal, merece dos páginas de consideraciones y efemérides.
En cualquier caso, cuando Twain reencuentra el hilo narrativo (y lo hace cientos de veces a lo largo del libro), es un placer leer su rara mezcla de ironía y ternura, su estilo naturalísimo pero exacto, siempre atento a reflexionar sobre sí mismo y dar una voltereta lógica. De todos modos, estos tomos están más pensados para investigadores y fanáticos que para lectores normales; nadie debería sentirse obligado a leerlo entero o de corrido u ordenadamente. Yo terminé construyendo con el libro una relación parecida a la que construyó el propio Twain, arrancando en lugares aleatorios, donde me daba la gana, y abandonándolo, como lo abandonaba él, cada vez que me aburría.
Por Hernán Iglesias Illa
Para LA NACION - Nueva York, 2011
Escrito por Mark Twain - lanacion.com
el dispensador dice: homenaje para quien ha sido (para mí) un paradigma de contenidos... Febrero 11, 2011.-
Editorial
La vida, ese género imposible
Por Pedro B. Rey
Viernes 11 de febrero de 2011 | Publicado en edición impresa.
Se diría que Mark Twain no sufría del síndrome de Enoch Soames. A diferencia de aquel rarísimo autor que inventó Max Beerbohm, el estadounidense no necesitaba desplazarse al futuro para verificar su fama póstuma. La daba por descontada: cuando murió en 1910, su alta estima seguía siendo alimentada por una popularidad pocas veces vista. Samuel Clemens (así se llamaba en realidad Twain) determinó que, después de su deceso, debía transcurrir un siglo para que pudieran publicarse, completas, las desbordantes memorias que fue dictando a lo largo de décadas. Es una enormidad de tiempo, pero las cuentas cerraban: a la estela de su celebridad, que sin duda alcanzaría aquella fecha, bien le vendría el empujoncito de una reaparición póstuma. El interés que despertó en su país el primer volumen de esas memorias, recién publicado, confirma esas previsiones. Pero quizá no se trate sólo del olfato absoluto del autor en materia editorial. En una época de autobiografías solemnes, Twain fue descubriendo, a medida que avanzaba en la redacción, las imposibilidades de un género. Porque, ¿qué es una vida? Y ¿cómo puede contarse, si es que puede contarse? Hernán Iglesias Illa lee con desenfado esas memorias y encuentra en ellas un artefacto digresivo y anárquico emparentado con algunas escrituras de actualidad, como si Twain hubiera presentido que la única posteridad garantizada es la de ser contemporáneo de los que vendrán.
prey@lanacion.com.ar
Nota de tapa / La vida en capítulos
Palabras fuertes y camisas malditas
A continuación se reproduce un fragmento de la autobiografía de Twain, en el que el autor narra con humor un episodio de la cotidianidad conyugal
Viernes 11 de febrero de 2011 | Publicado en edición impresa.
Viernes 9 de febrero de 1906
El comentario de Susy sobre mi lenguaje subido de tono me perturba [...]. Durante los primeros diez años de mi vida de casado, mantuve un discreto y constante control de mi lengua mientas estaba en la casa, y salía y recorría cierta distancia cuando las circunstancias me excedían y me obligaban a buscar alivio. Atesoraba el respeto y la aprobación de mi esposa muy por encima del respeto y la aprobación del resto de la raza humana. Temía el día en que ella descubriera que yo no era más que un sepulcro blanqueado, cargado de lenguaje reprimido. Durante diez años fui tan cuidadoso que no dudaba de que mi represión era exitosa. Por lo tanto era casi tan feliz con mi culpa como si hubiera sido inocente.
Pero finalmente un accidente me dejó al desnudo. Una mañana fui al baño a arreglarme, y por descuido dejé la puerta entornada unos centímetros. Era la primera vez que no tomaba la precaución de cerrarla correctamente. Conocía perfectamente la necesidad de hacerlo sin falta, porque afeitarme siempre era para mí un verdadero suplicio que me ponía a prueba, y rara vez podía superarlo sin recurrir a alguna manifestación verbal. Esta vez me encontraba desprotegido, sin siquiera sospecharlo. No tuve problemas extraordinarios con mi navaja en esa ocasión, y pude arreglármelas tan sólo con refunfuños y gruñidos indecorosos, pero que no eran ruidosos ni enfáticos... nada de exclamaciones ni aullidos. Después me puse una camisa. Mis camisas son un invento mío. Están abiertas atrás, y allí se abotonan... cuando tienen botones. Esta vez el botón faltaba. Mi temperamento ascendió varios grados en un segundo, y mis comentarios subieron de tono de manera acorde, tanto en volumen como en vigor de expresión. Pero no me preocupé, porque la puerta del baño era sólida y supuse que estaba bien cerrada. Abrí la ventana de un tirón y arrojé la camisa afuera. Cayó sobre los arbustos, donde la gente en camino hacia la iglesia podría admirarla si lo deseaba: había tan sólo unos quince metros de hierba entre la camisa y los transeúntes. Todavía gruñendo como un trueno distante, me puse otra camisa. También le faltaba el botón. Subí los decibeles de mi lenguaje para enfrentar la emergencia, y arrojé la nueva camisa por la ventana. Estaba demasiado furioso -demasiado enloquecido- para examinar la tercera, así que directamente me la puse con gran irritación. Una vez más le faltaba el botón, y la camisa salió por la ventana detrás de sus camaradas. Luego me incorporé, reuní todas mis reservas, y solté la lengua como en una carga de caballería. En medio de mi gran ataque, advertí la puerta entreabierta y quedé paralizado.
Me llevó un buen rato terminar mi arreglo personal. Alargué ese tiempo innecesariamente tratando de decidir qué era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Traté de concebir la esperanza de que la señora Clemens estuviera dormida, pero sabía que no era así. No podía huir por la ventana. Era angosta y sólo adecuada para que salieran las camisas. Finalmente, tomé la decisión de entrar despreocupada y descaradamente al dormitorio con el aire de una persona que no ha hecho absolutamente nada. Recorrí con éxito la mitad del trayecto. No dirigí la mirada hacia ella, porque eso no me daba seguridad. Es muy difícil dar la apariencia de que uno no ha hecho nada cuando los hechos son exactamente opuestos, y a medida que avanzaba sentía que mi confianza se evaporaba. Apunté hacia la puerta de la izquierda porque era la que estaba más lejos de mi esposa. Nadie la había abierto desde el día que se construyó la casa, pero ahora me parecía un refugio providencial. La cama era esta misma en la que ahora estoy acostado, y dictando estas historias cada mañana con total serenidad. Era este mismo armazón veneciano elaboradamente tallado -el más cómodo que existió nunca, con espacio suficiente para toda una familia, y cantidad de ángeles tallados en sus columnas espiraladas y su cabezal y su listón a los pies para dar tranquilidad y sueños placenteros a los durmientes-. Tuve que detenerme en la mitad de la habitación. No tenía la fuerza necesaria para seguir adelante. Creía estar atravesado por una mirada acusadora... y que incluso los ángeles tallados me traspasaban con ojos poco amigables. Todos conocen la sensación que se tiene cuando uno está convencido de que, a sus espaldas, alguien lo mira con fijeza. Hay que volver el rostro... nadie puede evitarlo. Yo me volví. La cama estaba colocada tal como está ahora, con los pies donde debería estar la cabecera. Si hubiera estado colocada como debería, la altura del cabezal me hubiera protegido. Pero el listón de los pies no era suficiente protección, porque me dejaba al descubierto. Estaba expuesto. Completamente desprotegido. Me volví porque no pude evitarlo... y mi recuerdo de lo que vi aún es vívido después de todos los años transcurridos.
Sobre las almohadas vi la cabeza negra... vi esa cara joven y bella, y vi en esos hermosos ojos algo que nunca antes había visto. Centelleaban y relampagueaban con indignación. Sentí que me desmoronaba. Sentí que me reducía a la nada bajo esa mirada acusadora. Permanecí en silencio ante ese fuego desolador durante casi un minuto, diría... Pareció un tiempo muy, muy largo. Después los labios de mi esposa se separaron, y de ellos brotó... el último comentario que yo había hecho en el baño. El lenguaje era perfecto, pero la expresión era aterciopelada, poco práctica, como de aprendiz, ignorante, inexperta, cómicamente inadecuada, absurdamente débil y totalmente incompatible con ese gran lenguaje. Nunca en mi vida había escuchado algo tan desafinado, tan poco armonioso, tan incongruente, tan inapropiado como esas poderosas palabras cantadas al son de una música tan débil. Traté de no reírme, porque era una persona culpable que necesitaba con urgencia piedad y clemencia. Traté de no soltar la carcajada, y lo logré... hasta que ella dijo, con la mayor gravedad: "Ahí tienes, ahora sabes cómo suena".
Entonces estallé; el aire se llenó de mis fragmentos, y se los oía pasar zumbando. Dije: "¡Oh, Livy, si suena así jamás volveré a hacerlo!"
Y entonces ella también rompió a reír. Ambos nos convulsionamos de risa y seguimos riéndonos hasta que estuvimos físicamente exhaustos y espiritualmente reconciliados.
Traducción: Mirta Rosenberg
Family size and structure are rapidly changing in Israeli society, Taub
study finds Although the marriage rate here is similar to that in other
high-income countries, Israel is more similar to neighboring developing
countries in terms of birthrate than to high-income ones. By JUDY
SIEGEL-ITZKOVICH APRIL 18, 2024 05:57 Updated: APRIL 18, 2024 08:42
-
https://www.jpost.com/israel-news/article-797575
Hace 11 horas
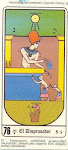





















No hay comentarios:
Publicar un comentario